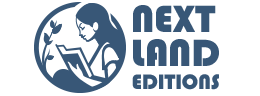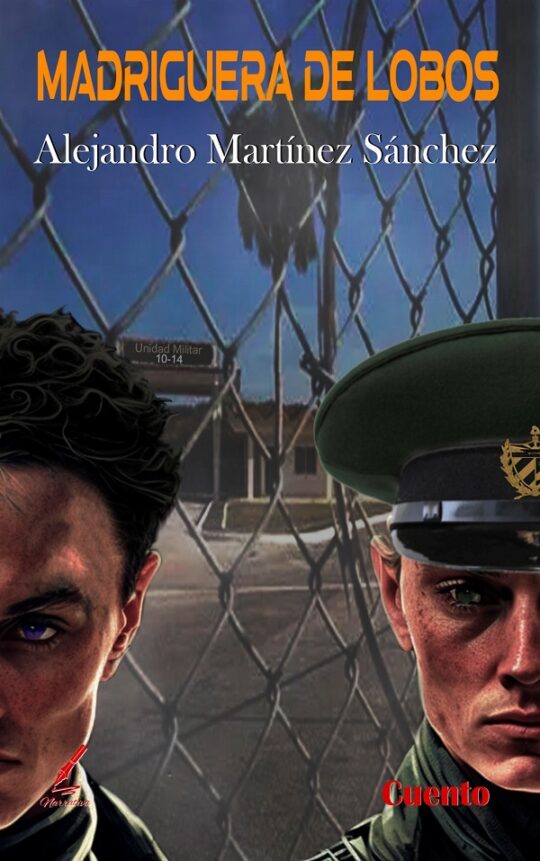Descripción
Fragmento del Capítulo 1
—No hay —dijo cuando lo vio levantar la tapa del caldero.
No le respondió: sabía que los pocos víveres asignados en la bodega se habían acabado y, con el aumento de la crisis, habían sufrido un racionamiento más profundo. Aun así, no le importaba: dejó caer la tapa, se acercó al fogón y abrió las dos manos, de manera que las palmas quedaran hacia abajo para recibir el calor de la yesca recién atizada. Ella siguió mirándolo con la misma expresión de molesto desgano: la costumbre era un animal de horarios y, aunque llevaba dos días encendiendo el fogón sin tener alimentos para cocinar, las esperanzas se volvían quistes viejos en la conciencia de los bueyes.
—¿Y Julia?
—Que yo sepa, Julia no es mi marido y no va a comer nada.
—Eso no fue lo que dijiste hace dos días.
—Hace dos días teníamos el mismo volcán de ahora. —En la boca de la mujer había una señal de desacato.
—Yo no lo decía por nada, solo quería saber.
La mujer lo miró con los ojos verdes cargados de recelo.
—Precisamente, por eso mismo lo dije.
Beltrán mordisqueó un callo que tenía en el envés, cerca del dedo meñique.
—Si no iba a hacer nada, por lo menos no tenía por qué darnos esperanzas.
Volvió a levantar la tapa del caldero.
—Levantar la tapa no nos va a llenar la barriga.
—Tampoco me va a privar de decirte que eran dos días, y ya vamos para el tercero. Y si no lo sabes, el cuarto tiene que estar en la escuela.
—Por eso mismo tenías que haberlo pensado.
—Y seguro que tú lo hubieras hecho mejor, ¿eh?
—¿Eso quién podía pensarlo, dime, quién? —Cerró las manos dejando ver los puños comidos por el vitíligo.
—Y ahora lo hecho, hecho está.
Beltrán esgrimió un puño:
—Chica, ¿y por eso tengo que aguantarte?
Ella buscó por la ventana. A lo mejor y todavía le da tiempo, pensó, sin olvidar que eran las mismas palabras que Julia le había dicho dos días atrás en el portal, cuando vino en aquel carro para agregar con esa voz serena de las mujeres que saben lo que quieren: «Bueno, dile que ya nos vamos».
Pero ahora todo había sido por gusto porque sabía que, si no había llegado aún, la noche de hoy iba a ser como la de la semana anterior o como la de dos semanas atrás cuando su hermana llegó en la tarde y, al verlos a los tres en la mesa, almorzando harina de maíz, les dijo: «Yo no sé cómo mierda ustedes se acostumbran a morirse de hambre». Aquella vez ninguno de los tres había logrado salir del bochorno. Solo él había dejado de comer y se deslumbró al verla usando aquel jeans apretado, los tenis blancos, la blusa casi transparente, los ajustadores negros, el rostro maquillado, las uñas rojas y fieras.
—Entonces, ¿qué?
Beltrán comprendió las intenciones de su esposa y se fue hacia la ventana.
El campo empezaba a volverse oscuro y la noche se llenaba con los tintes feroces del crepúsculo y las nubes negras que se dibujaban hacia un extremo del cielo. Aquella imagen le hizo pensar que un caballo lo miraba desde arriba como si, desde siglos antes, esperara por él. Trató de respirar el olor a tierra mojada; pensó en la posibilidad de que realmente fuera un caballo. De seguro está lloviendo, se dijo. Si las aguas empantanaban el camino, iba a ser difícil la llegada de un auto. Cuando eso ocurría, había que esperar a que el lodo se asentara.
—Debe estar lloviendo por ahí.
Miró la espalda de su marido y trató de evitar la idea que venía molestándola desde hacía varios días; pero al ver la camisa rasgada, los pantalones zurcidos, las botas destrozadas y amarradas en las puntas con alambre, no pudo evitarlo: sí,
había envejecido. De sus treinta y seis años, ahora solo quedaba un hombre con los ojos botados, la piel blanca manchada por el vitíligo, las manos huesudas y temblorosas, los hombros caídos, la cabeza calva. Como los días anteriores, se dijo. Eso es lo que nos mandaron, solo eso.
Beltrán preguntó si lo estaba oyendo. Ella respiró molesta:
—¿Y qué tú quieres que yo haga?
No le respondió: se conformó con ver los calderos sobre la mesita de madera; los paños, doblados en la esquina del fogón; la escoba de guano, cerca de la puerta; el porrón, sobre la base de hierro.
—¿Queda azúcar?
La mujer sintió un golpe de sangre subirle por la espalda. Una cosa era no saber hasta dónde se podía lidiar con la realidad; otra, dejarse llevar por la tontería y la indulgencia.
—Todavía no son las diez.
—¿Y por qué tiene que ser a las diez?
—Porque ayer fue a las siete y, a las diez, querías más.
—¿Y esta? —El estómago sonó hueco.
—Esa está como la mía. —Puso una mano con delicadeza en su vientre.
—Sí, pero tú tomas dos veces.
—Porque como por dos.
—¿Y quién tiene la culpa de eso?
—Yo, seguro que yo.
Se fue a la tinaja, agarró un jarro de aluminio, la destapó y lo introdujo.
—¿Esta agua es de pozo? —Lo vio soltar el jarro con irritación—. Chica, ¿tú no pudiste ir al manantial?
Toda la mañana había sentido decaimiento y había vomitado varias veces hasta que de su boca no salía más que un líquido amargo.
—No pude ir.
—¿Y se puede saber por qué?
—No, nunca es por nada.
—Hoy tuve que trabajar más que ayer, y eso no impide que mañana tenga que hacer más que estos dos días, y tú no me ves por ahí quejándome.
—¿Y quién te ha dicho algo? —En los ojos de ella latía un asomo de ira.
Él trató de apaciguar el calor que le iba subiendo por los pies.
—Mejor me tiro un poco de agua por arriba. ¿Tampoco hay en el tanque?
Había, y no le dijo nada. Un ardor repentino le invadía en el bajo vientre. No es mejor el silencio, pensó mientras trataba de aliviarlo, de cantarle algo, para así aplacarle el malestar que seguramente le aquejaba.
Hacia las siete ya se habían bañado y estaban en la sala a la luz de una lamparita de kerosene. Él, sentado en un taburete, tocaba una guitarra, en un intento de sacarle algunas notas; pero, cada vez más, se le hacía imposible porque las notas se disolvían en una madeja de sencilla incapacidad que le impedía a la música ganar un respiro en medio de aquel mundo donde las cosas solo podían ser como la atmósfera de la sala, envuelta por la opacidad de los claroscuros y del humo que salía de la lamparita improvisada. De cuando en cuando, la mujer estornudaba y se pasaba un trapo por la nariz. En la desesperación de los dedos por sacar una armonía, en la ofuscada disonancia por hacer brotar la música, ella presentía que la voluntad de su esposo no bastaba, al menos, cuando su alma era sorda y ciega para sentir o para saber hasta dónde un alma era el alma y el cuerpo, un cuerpo. Quizá, por eso, hacía rato que no le hablaba. Hablarle era desconocerse y para ellos, desde hacía meses, la palabra era un rastro caliente que los abrazaba, los retenía y volvía a sostener en vilo, para dejarlos así, a la espera de algo, como si ese algo nunca fuera un principio, sino el final de una certeza y un pensamiento que, cada vez más, se volvía hacia fuera, hasta esa noche que lo invadía y lo doblegaba todo.
Un viento entró por la ventana y vapuleó la llama de la lamparita.